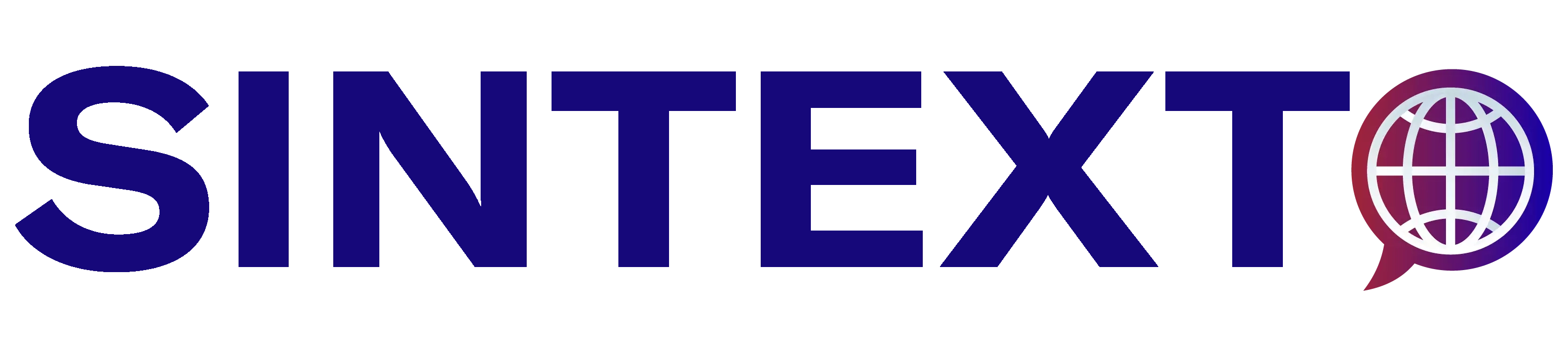A la astrónoma estadounidense Vera C. Rubin se le atribuye, nada más y nada menos, haber aportado pruebas fundamentales sobre la existencia de materia oscura a partir de la observación de estrellas situadas en galaxias espirales como la Vía Láctea.
Pocas son las mujeres que, en comparación con los hombres, han logrado sobresalir en ciencia, y especialmente en astronomía, no por sus escasas capacidades intelectuales o por falta de tenacidad, sino por el machismo que, aun en pleno siglo XXI, desafortunadamente aún impera en muchas disciplinas y profesiones.
Estados Unidos, en el primer cuarto del siglo XX, no fue la excepción en lo que respecta a los pocos espacios que se les abrían a las mujeres en el ámbito científico.
Tal es el caso de Vera C. Rubin, la astrónoma nacida en Filadelfia en 1928 cuyos padres siempre la apoyaron (a veces el mundo académico le cerró las puertas) y que, pese a todas las barreras, logró realizar importantes contribuciones a la astronomía.
Hoy, uno de los telescopios más importantes del mundo lleva el nombre de la astrónoma estadounidense.
Y es que, en aquellos años, los investigadores no podían explicarse por qué las estrellas más alejadas del centro de las galaxias giraban igual de rápido que las que se encontraban cerca del núcleo. Si giraban a la misma velocidad y no había suficiente masa visible para generar la gravedad necesaria que las mantuviera en órbita, ¿por qué no salían disparadas de la galaxia, incontrolablemente, como bolas de billar?
La respuesta de Rubin a esta incógnita fue que las galaxias están rodeadas por materia oscura que, a diferencia de la materia ordinaria –de la que están compuestos los planetas, las estrellas y prácticamente todo lo que nos rodea– solo puede observarse de forma indirecta, a través de sus efectos gravitatorios.
Además, la materia oscura no emite ni absorbe luz, y mucho menos ningún tipo de energía electromagnética.
Desafortunadamente, a Rubin —que murió en 2016 a los 88 años en Princeton, New Jersey, donde también falleció Albert Einstein– nunca se le otorgó el Premio Nobel.
Sin embargo, en el cerro Pachón, en la cordillera de los Andes, al norte de Chile, un telescopio ha sido bautizado en su honor y, desde el pasado lunes 23 de junio, los astrónomos han presentado las primeras fotografías tomadas por dicho telescopio las cuales, por cierto, son impresionantes por su resolución y calidad.
Se espera, pues, que el Observatorio Vera C. Rubin -que es financiado en gran medida por Estados Unidos y cuya vida útil será de 10 años- revolucione nuestra comprensión del Universo debido a que será capaz de capturar más información sobre el Cosmos que todos los telescopios ópticos que han existido en la Tierra.
Además, se encargará de estudiar misterios como el origen de la materia y la energía oscura. Y será capaz -cuando esté en pleno funcionamiento- de detectar asteroides potencialmente peligrosos que pongan en riesgo la vida en la Tierra.
Por si fuera poco, también observará todo el cielo (del hemisferio Sur) con la finalidad de grabar cada sección alrededor de 800 veces. Y tendrá acceso a 17 mil millones de estrellas y 20 mil millones de galaxias. Para ello utiliza una cámara de 3,200 megapixeles (la más grande del mundo construida hasta ahora) la cual, si quisiéramos proyectar una de las imágenes del telescopio en alta resolución, necesitaríamos 300 pantallas de alta definición.
Además, al contrario de otros telescopios que solamente se concentran en ciertos objetos, el Vera Rubin puede realizar un barrido amplio y con mucha profundidad de todo el cielo en tiempo real.
Por otro lado, el telescopio está diseñado para fotografiar cualquier objeto que se mueva, emita pulsos o destellos, de tal suerte que entre los objetos que estudiará se encuentran asteroides, cometas, supernovas y pulsares.
Estos últimos siguen representando un gran misterio debido a que, de manera periódica, emiten pulsos regulares de radiación electromagnética –como ondas de radio, rayos X o luz visible– en intervalos que son extremadamente precisos (esta periodicidad mantiene atónitos a los científicos).
En lo que atañe a las aportaciones de México a este telescopio (en el que colaboran más de 30 países), hay que mencionar que el nuestro ha aportado recursos humanos muy importantes y, con ello, nos hace presentes en proyectos científicos de escala mundial.
Por ejemplo, participan investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) y del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) de Puebla.
Espero así que las aportaciones de este telescopio -único en su tipo por su capacidad de observación- no se limiten únicamente a los hallazgos científicos que pueda realizar, sino que también inspiren el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento y de la sociedad.